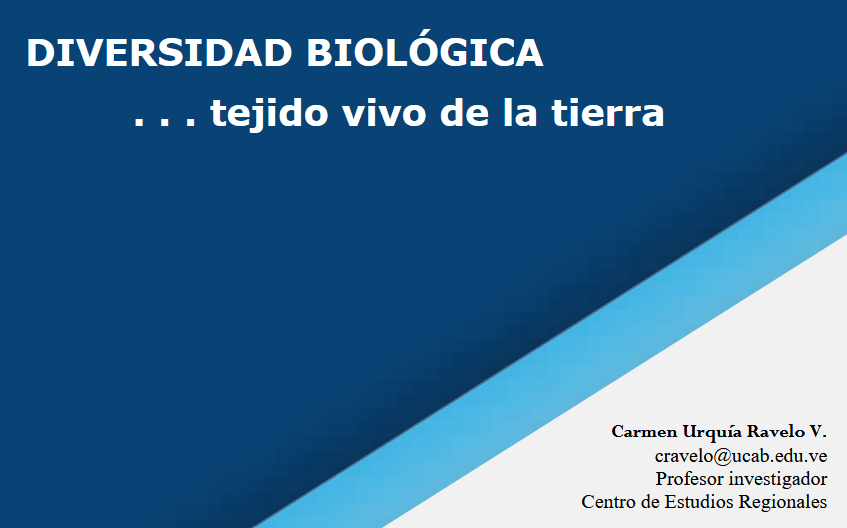Por Alfredo Rivas Lairet
Por Alfredo Rivas Lairet
En estos días estaba pensando que tengo que ir a visitar a mi hermana Deyanira. “La Deya”, como la llamamos todos en la casa. Tengo ya casi dos años que no la veo, desde que se fue para la mina de La Raya.
Recuerdo clarito cuando empecé a trabajar en la empresa y tenía que viajar con frecuencia a Los Pijiguaos que ella estaba muy entusiasmada con la posibilidad de que pudiera conseguir un trabajo por allá también. La Deya siempre soñaba con estar metida por esos montes haciendo negocios.
Pero esa oportunidad no se dio. No consiguió empleo en la empresa.
Un día ella decidió acompañarme hasta Los Pijiguaos porque quería conocer la mina de bauxita y cómo era eso en realidad. Los cuentos de las minas siempre parecían leyendas y resultaban muy atractivos para la gente, pero siempre le decían, que la realidad era otra cosa y ella quería conocer por sí misma cómo era esa otra cosa.
Nos fuimos juntas un día y llegamos al campamento de la empresa. A ella la dejaron quedarse conmigo porque era mi hermana, una excepción que hicieron por consideración a mi persona y al trabajo que yo desempeñaba.
Solo recuerdo que La Deya enloqueció con ese paisaje, con la gente, con el río, con los indios. Todo le parecía como de novela y ya cuando nos veníamos me dijo totalmente convencida que ella se mudaba para acá y montaría un negocio en el pueblito que se había formado a la entrada del campamento.
Dicho y hecho, La Deya se armó con el dinerito que tenía ahorrado y conjuntamente con su pareja arrancaron para Los Pijiguaos a montar su negocio de venta de comida. La Deya siempre me decía que ese era el verdadero negocio: “La comida, hermana, la comida. La gente siempre tiene que comer. En mi tienda solo venderé carnes, verduras y aliños, justo lo que la gente necesita todos los días. No me voy a llenar en la tienda con todas esas otras cosas dizque la gente necesita para tenerlas allí cogiendo polvo. Solo tendré lo que se necesita todos los días y salgo de eso sin necesidad de tener inventarios ni almacenes ni nada de eso. Eso es mucha plata y no genera ganancia”.
Así pasaron unos cuantos años. Cada vez que yo tenía que viajar a Los Pijiguaos por motivo de trabajo, aprovechaba de ver a mi hermana y compartir con ella gratos momentos. Más de una parranda nos echamos juntas. A ella, indudablemente le había ido muy bien. El negocio había crecido, como había crecido el pueblo. La actividad de la mina se había incrementado en los últimos años y eso había hecho próspera a la zona. Su negocio era uno de los más importantes y grandes del pueblo, incluso, se había convertido en una de las principales proveedoras de carne del campamento de la empresa. Tenía ya dos muchachos que estaban en la escuela, la única de la zona. Su relación de pareja funcionaba muy bien. Los dos eran grandes emprendedores. En fin, esa decisión de La Deya de irse a Los Pijiguaos fue muy acertada.
Pero esa felicidad no duró mucho tiempo. La actividad de la empresa empezó a declinar. Cada vez se producía menos en la mina. Los camiones se echaban a perder y no los reparaban. Las cintas transportadoras ya no servían y no las sustituían. Así, poco a poco, la falta de mantenimiento de las instalaciones y la mala administración terminaron por cerrar las operaciones de la empresa en esa zona.
Ante esta situación La Deya y su pareja decidieron que buscarían un lugar cercano a donde moverse con su negocio porque eso era lo que les gustaba y sabían hacer bien.
Coincidencialmente, cuando estaban en esa búsqueda apareció una oportunidad en un sitio que llamaban La Raya. Era un campamento minero también pero no de bauxita sino de oro. Recuerdo haber hablado con ella y decirle e insistirle que las minas de oro son otra cosa, nada que ver con lo que ella había vivido en la mina de bauxita. La verdad es que hizo caso omiso a mi comentario y La Deya agarró a sus dos muchachos y con su pareja se fueron a La Raya a montar otra vez su negocio. De eso han pasado ya casi dos años. Poco es lo que he sabido de ella y ando con esa nostalgia de quererla ver.
Hablé con ella y le dije que iba a visitarla. Su primera reacción fue decirme que estaba loca. Que quien en su sano juicio se iba a pegar ese viaje hasta La Raya. Después de un escarceo de palabras, amenazas y promesas, logré convencerla de que me recibiera en su casa por unos días. Y allí comenzó mi odisea.
Lo primero que tenía que hacer era llegar hasta Santa Rosalía. Ese era un viaje largo por una carretera que estaba totalmente abandonada, que tenía unos trechos casi insalvables de la cantidad de huecos que tenían. Nada que ver con aquellos viajes a Los Pijiguaos cuando atravesábamos aquellos bosques de sarrapias y nos parábamos a recoger semillas para llevarlas a la casa y guardarlas en el closet para que aromatizaran la ropa. Nada de eso pasaba en esta vía, más larga y más inhóspita. Después de un viaje interminable finalmente llegamos a Santa Rosalía. Allí tenía que pasar la noche porque no había forma ni manera de llegar a La Raya de noche. Había un transporte municipal que solamente funcionaba temprano en la mañana. Iba de Santa Rosalía a La Raya y de allí se regresaba. Quien no tenía transporte propio no tenía otra opción que esperar.
A la mañana siguiente, me fui a la parada del transporte y me sorprendió el gentío que estaba esperando para ir a La Raya. Afortunadamente, había hecho un arreglo con el dueño de la pensión donde pasé la noche para que me reservara un puesto. La reserva consistía en un papelito con un logotipo de la pensión, dirigido al chófer de la camioneta, que decía: la portadora es hermana de La Deya. Eso era todo.
La recomendación funcionó y me pude montar sin problemas en la camioneta y además, en el puesto de adelante, al lado del chófer, lo cual fue vital para poder conversar con él y entender con lo que me iba a enfrentar al llegar a La Raya. Fue un viaje de tres horas, con un calor insoportable y una carretera, la mayor parte del tiempo engranzonada. Afortunadamente tenía muchos días sin llover y el pavimento estaba medianamente transitable. Me contaba el chófer que a veces, cuando había mucha lluvia, La Raya se quedaba incomunicada por varios días porque era pasar con tanto barro que se formaba.
Llegamos a La Raya y para mi sorpresa, ese no era el campamento. La Raya es apenas un caserío miserable que queda orillado a esa carretera de tierra que viene de Santa Rosalía y nunca supe hacia adonde seguía. El campamento como tal estaba monte adentro y había una cerca bien alta y bien plantada que impedía el paso hacia él. Mi hermana me dijo que la esperara allí, que ella me venía a buscar. Me dio el nombre de una señora para que estuviera protegida del sol inclemente de esa tierra. La señora Blanca me hizo pasar a su ranchito, me dio agua y café. Conversamos largo rato. Me habló muy bien de mi hermana que por lo visto era un personaje bastante popular por esos lares. Me comentó que gracias a ella era que mucho de esos mineros podían comer algo decente. Traía buena carne, leche y queso blanco. El problema era con esos guerrilleros que controlaban todo y siempre querían una tajada de lo que traía. Pero La Deya se arreglaba muy bien con todo eso. A esta altura del viaje, sin aún haber visto a mi hermana ya estaba totalmente horrorizada de lo que estaba viviendo y oyendo.
La Deya llegó como a las cinco de la tarde toda llena de excusas por el retraso: el negocio, los niños, la gente, los guardias, la mercancía. Por la energía y el torrente de palabras era ella, pero físicamente era otra persona. Había envejecido terrible y feamente. Yo era mayor que ella y sin embargo, en ese momento ella parecía mi mamá, pero acabadita. Había engordado muchísimo, estaba canosa, la piel arrugada, agrietada y tostada por el sol, las manos callosas, en fin, un desastre total.
Así como llegó de impetuosa, así mismo y sin que yo pudiera decir palabra alguna, apenas me despedía de la señora Blanca para agradecerle su hospitalidad, nos montamos en su camioneta y arrancamos para el campamento. Cruzamos el portón de entrada que quedaba al lado de La Raya, después de los consabidos chequeos, verificaciones de identidad, mostrar documentos, firmar un libro y demás protocolos de seguridad. Recorrimos como una hora de camino más.
Ya a punto de caer la noche llegamos al campamento. Fue para mi una visión de un pueblito de esos que pintan en las películas viejas de vaqueros del lejano oeste. Tal cual, una calle larga de tierra, con negocios de lado y lado. Eso era todo. Creo que me quería morir. Ya ubicada en la casita de mi hermana me convidó a una cerveza, que estaba helada y así la necesitaba. Le pregunté por su pareja y por los niños. La respuesta fue tajante, están en la mina. No lo podía creer. Me explicó que ella atendía el negocio pero que eso no era suficiente y toda la familia tenía que ir a la mina.
Claro, ella no iba sino de martes a jueves, porque el negocio se movía realmente desde el viernes hasta el lunes que era cuando venían los proveedores.
De pronto empecé a oír ruido fuera de la casa y ella me dijo que no me preocupara, que era simplemente la gente regresando de la mina. Me asomé a la puerta y aquel espectáculo era sencillamente dantesco. Gente de todas las edades, muchos niños, ancianos, viejitas que casi ni podían caminar, jóvenes, hombres y mujeres en su mejor edad. Todos marchaban hacia la salida del campamento, cubiertos de barro de pies a cabeza. Se iban a La Raya, excepto algunos pocos que vivían allí como la pareja de mi hermana y sus hijos. Ingenuamente pregunté si tenían que caminar hasta La Raya. Mi hermana soltó la carcajada y me dijo: “No les queda de otra, cariño. Y mañana tempranito vuelven a venir y a subir a la mina. Mientras más temprano, mejor. Hay más oportunidad de conseguir un buen puesto para buscar oro. Por la cara que cada quien trae puedes saber si le fue bien o no. Caras tristes, nada consiguieron, Caras alegres, les fue bien y consiguieron unas cuantas gramas de oro”.
Me partió el alma cuando vi a mis sobrinos. Eran prácticamente unos niños y se veían viejitos. Esa chispa de la juventud había desaparecido. Solo pendientes de encontrar oro. Mi hermana me decía que se vuelve como una obsesión. No haces sino pensar en eso, Terminas una jornada agotadora y solo tienes fuerza para estar pensando y planeando lo que vas hacer al día siguiente, Siempre con la esperanza que mañana si vas a encontrar lo suficiente para darte una buena vida.
Es como la pasión de un jugador, que nunca se cansa de jugar y siempre tiene la expectativa de ganar. La próxima jugada si gano y se queda pegado a la mesa de juego.
Mi hermana me decía que ella ya no podía salir de ahí. Ya ella había caído en la red de la mina. A veces, se asustaba porque no quería atender el negocio por estar en la mina. Pero sabía que el negocio era la fuente segura de ingreso y era lo que le permitía seguir allí.
Toda la vida transcurría en levantarse temprano para ir a la mina, conseguir un buen puesto, trabajar todo el día y al caer la noche, regresar a la casa para seguir pensando como lo voy hacer al día siguiente. Y así todos los días sin parar. Fuera de eso la vida no existe, el mundo no existe.
La única variante era el sábado por la noche, cuando la gente al regresar de la mina se relajaba e iban al bar a tomarse unos tragos. También aprovechaban de hacer las compras de la semana y llevarlas a la casa. Ese día los guardias del campamento, que nunca pude distinguir si eran guerrilleros o guardias nacionales, levantaban el toque de queda que aplicaban durante la semana. Después de las 9 de la noche, nadie en la calle. Y solo se podía salir a partir de la cinco de la mañana.
Yo pensaba que me iba a quedar unos cuantos días con mi hermana, pero no pude resistir aquello. Cuando ella se puso a atender el negocio y yo me quedé sola en la casa, lo único que hice fue llorar. No dejaba de pensar que esa frase de la fiebre del oro era realmente una fiebre, una enfermedad que te consumía y que, a la larga, te mataba. No encontraba la forma de cómo sacar a mi hermana y a su familia de allí, de ese infierno. No veía salida a esa situación.
A los dos días me despedí de ella. Le dije que había cumplido mi propósito de verla y conversar con ella. Ya le contaría a nuestra madre que le seguía yendo bien en su negocio de los víveres y que estaba estable con su pareja y con los niños. Que no pensaban irse de ahí o de quedarse allí hasta que la mina se agotara. Después, buscar otra mina y así seguir viviendo.
El viaje de regreso fue para mí liberador. Había perdido a mi hermana y a mis dos sobrinos. Esa fue la sensación. Sentí que ya no los volvería a ver. La Raya fue algo más que el nombre de un pueblo, fue el trazo de una línea, una raya, que separó unas vidas.